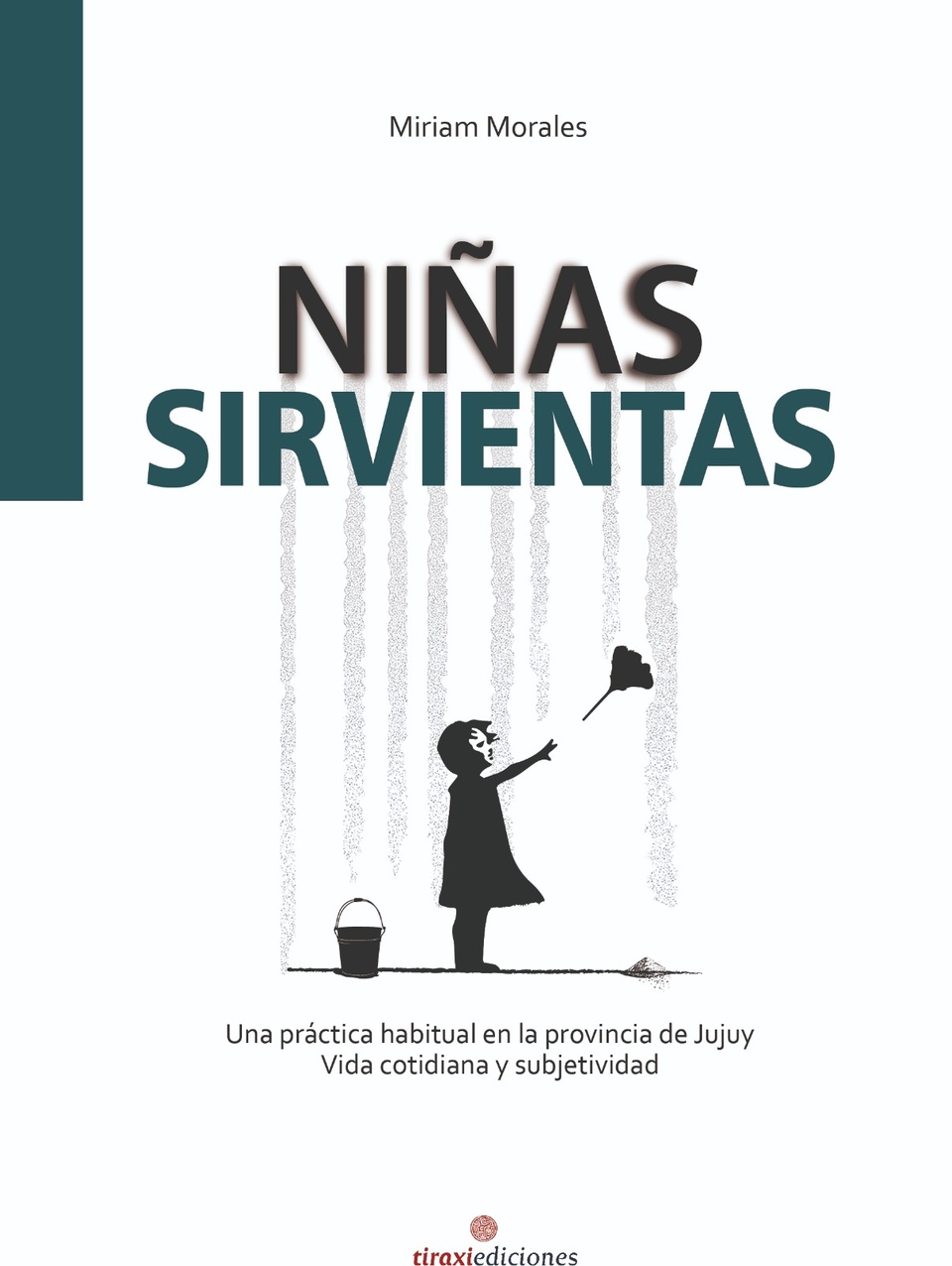“En los años que llevo en la indagación de este trabajo, me sucedió algo que me llamó la atención: cualquiera fuera el lugar donde comentara el tema (en el barrio, la facultad, el trabajo), siempre alguien conocía de cerca a una mujer que siendo niña vivió con otra familia para realizar trabajo doméstico a cambio de techo, comida y vestimenta. Incluso en algunos casos era su propia experiencia o la de su madre o abuela. Es decir, que las mujeres a través de las cuales conocí estas historias, revelaron situaciones que, lejos de ser casos especiales o aislados, eran habituales”, se lee en la introducción de Niñas sirvientas, una práctica habitual en la provincia de Jujuy, vida cotidiana y subjetividad (Tiraxi Ediciones), de Miriam Morales, militante feminista, militante feminista de la provincia norteña.
“En los años que llevo en la indagación de este trabajo, me sucedió algo que me llamó la atención: cualquiera fuera el lugar donde comentara el tema (en el barrio, la facultad, el trabajo), siempre alguien conocía de cerca a una mujer que siendo niña vivió con otra familia para realizar trabajo doméstico a cambio de techo, comida y vestimenta. Incluso en algunos casos era su propia experiencia o la de su madre o abuela. Es decir, que las mujeres a través de las cuales conocí estas historias, revelaron situaciones que, lejos de ser casos especiales o aislados, eran habituales”, se lee en la introducción de Niñas sirvientas, una práctica habitual en la provincia de Jujuy, vida cotidiana y subjetividad (Tiraxi Ediciones), de Miriam Morales, militante feminista, militante feminista de la provincia norteña.
¿Cómo nació la idea del libro?
–A partir de escuchar relatos muy dolorosos de compañeras, amigas y luego años más tarde, las historias de mujeres a las que acompañé en sus procesos de alfabetización; que en los momentos de intimidad me compartían su dolor: la vivencia de haber sido entregada a otra familia desde muy pequeña para realizar trabajo doméstico.
Ese fue el primer disparador, luego vinieron otros, como la lectura del libro Heridas por la vida de la historiadora jujeña Lucia Mallagray, quien recoge de los archivos del Buen Pastor, documentación que da cuenta de cómo a fines del siglo XIX, las Damas de Beneficencia, las mujeres de la oligarquía local, participaban de la dirección de esa institución que albergaba y adiestraba a las niñas pobres y huérfanas para luego distribuirlas como sirvientas en las casas de “alta sociedad”.
El libro Niñas sirvientas es el resultado de la investigación que realizó para la tesis de Maestría de Psicología Social de la Universidad Nacional de Tucumán que dirigía Josefina Racedo. Allí pudo realizar una investigación que permitiera conocer a través de la Crítica de la Vida Cotidiana cómo fue y cómo es hoy la vida de estas mujeres, cuál es el origen de esta práctica social y que incidencia tiene en la subjetividad.
“Es un fenómeno que me sorprende por su masividad. Una práctica absolutamente normalizada y silenciada. Al lugar que vaya, con quien hable de este tema, siempre alguien sabe de alguna mujer que de niña vivió trabajando en otra casa a cambio de techo, comida, vestimenta y en algunos casos educación. Son situaciones que se dan con niñas a veces muy pequeñas que provienen de familias muy pobres, generalmente de zonas rurales. Familias de pastores, campesinos sin tierras y obreros rurales que como estrategia de subsistencia y por diversos factores, entregan a sus hijas a otras familias mejor posicionadas para que las “críen” y a su vez “ayuden” con el trabajo doméstico y así se ganen el pan de cada día. Las familias a las que van a trabajar estas niñas, no son solo de una clase “alta”, por el contrario, se da en todas las clases sociales. De hecho, todos los casos que me tocó analizar, las familias patronales eran pertenecientes a la clase trabajadora.
¿Es un fenómeno latinoamericano y mundial, podrías explicarlo?
–Sí, es un fenómeno latinoamericano, probablemente mundial, pero eso no llegué a estudiarlo. Y esto es así porque el origen de esta práctica es colonial, cuando las poblaciones originarias de América fueron arrasadas y expropiadas por los conquistadores europeos y sometidas al trabajo forzado, a la esclavitud y a las relaciones de servidumbre también en el trabajo doméstico. En este desarrollo histórico en la región algo que se repite son las figuras de parentesco no consanguíneo que introducen los conquistadores por medio de la religión. Me refiero a los padrinos, madrinas, ahijadas/os, compadres, comadres. Se dan muchos casos donde los patrones son madrinas y padrinos de la niña entregada. De esta manera se entremezclan cuestiones afectivas con las formas de organización familiar y de dominación.
¿Cómo cambia las subjetividades de esas niñas vivir esas experiencias?
–En relación a la configuración de subjetividad suceden varias cosas. Por un lado, hay que aclarar, que todas las situaciones son distintas, depende de cómo fue la vivencia: la edad que tenían cuando fueron entregadas, si fueron bien tratadas o no en la casa patronal, si sufrieron abusos (en muchos casos la violencia sufrida era mayor en su propio hogar), etc. Pero más allá de cómo haya sido la particularidad de esa experiencia, en todos estos casos estamos hablando de trabajo infantil en condiciones de servidumbre.
Es criarse, sirviendo. Ser la primera en levantarse y la última en acostarse trabajando todas las horas del día.
Es criarse en inferioridad de condiciones incluso en relación a las niñeces de la casa. Servir incluso a otras niñeces, aunque luego compartan el juego. Es la imposición de aspectos fundamentales de la identidad como por ejemplo que la patrona le cambie el nombre o le corte las trenzas porque esas costumbres con las que vienen de sus pueblos de origen son “feas” o “sucias”.
Son algunos ejemplos que muestran la manera en la que van construyendo su identidad. Aprendiendo sobre cuáles son los lugares que pueden ocupar y cuáles no.
Por otro lado, hay un tema que surge como central en la investigación que realicé. Que es la situación traumática que significa la separación forzada del núcleo familiar, más específicamente de la madre. El hecho de ser entregada o regalada siendo una niña.
Es una herida muy profunda que muchas veces queda abierta y es dificultoso sanarla, sobre todo cuando no se tiene con quien hablarlo, porque como te decía al principio, es un tema socialmente silenciado.
Además, salir de un núcleo familiar y entrar a otro totalmente distinto, con otra geografía, otras costumbres, lleva un proceso adaptativo. Pero por sobre todo tener un sentimiento a veces toda la vida de orfandad, soledad y abandono.
¿Sigue pasando?
–Sí. Desde ya que ha disminuido y se ha ido transformando. Pero a pesar de que vivimos en un sistema capitalista, con las características de un país dependiente, siguen existiendo rasgos feudales y relaciones de servidumbre con la impronta colonial que a su vez está ensamblada, por decir de alguna manera, con el sistema de opresión patriarcal.
La existencia de niñas sirvientas da cuenta de ese entrecruzamiento de relaciones de poder: de clase, etnia, género y también de edad que pesa sobre el cuerpo de miles de mujeres en provincias como Jujuy. La interseccionalidad es un concepto muy útil para no tener una mirada sesgada.
Es una realidad que es necesario que sea abordada también por el movimiento de mujeres. Porque es fundamental que esas mujeres puedan recuperar la voz. Una voz que es milenaria. Que viene de lo más profundo de la historia de nuestro territorio.
¿De qué manera influyen las redes feministas para estas niñas y mujeres cuando crecen?
–Muchas mujeres que han vivido estas historias se han sumado al movimiento de mujeres. De hecho, yo dedico este libro a dos grandes lideresas que tuvimos en Jujuy y que lamentablemente ya fallecieron; que son Estila Silos y Mónica Coria. Ellas fueron parte de construcciones sociales que tejieron redes allí donde están las mujeres más pobres, las mujeres originarias, las trabajadoras sin trabajo que pelean aún hoy el reconocimiento de su trabajo por ejemplo en el comedor. Para ellas ha sido fundamental integrarse a alguna organización. Poder ser protagonista en esa construcción. La participación en los Encuentros de Mujeres, hoy Encuentros Plurinacionales de Mujeres y Disidencias ha sido un antes y un después. Son experiencias que contribuyen a resignificar lo vivido y comprender las causas de los padecimientos. Verse reflejada en otra compañera que cuenta una historia similar a suya. Sentir que ya no está tan sola. A veces construir redes es como construir familia.