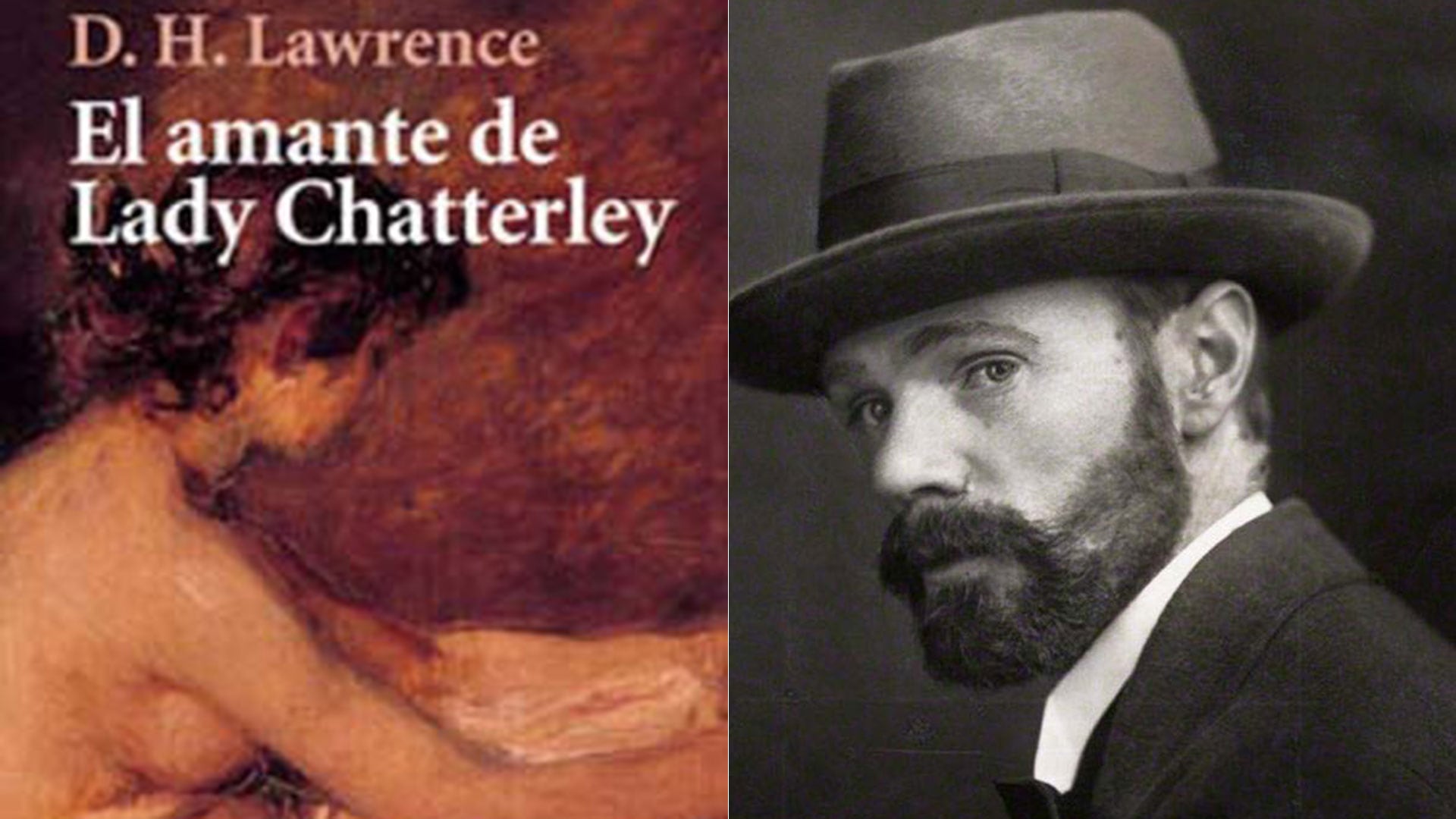“Buenas tardes. ¿Me daría un ejemplar de ‘Lady C’?”. “Sírvase, aquí tiene tres chelines y seis peniques por ‘el libro’”. Frases elípticas como las que aludían al título de la obra sin hacerlo del todo explícito, o las que solo indicaban el precio exacto de la publicación por toda precisión de que querían “esa” novela tan en boga, eran las utilizadas por algunos compradores pudorosos en la Gran Bretaña de los 60 —contó un librero a la BBC— cuando un juicio de gran trascendencia, ganado por el sello editorial Penguin Books, catapultó las ventas del texto, a partir de entonces legalmente publicado, El amante de Lady Chatterley.
Mas la legalidad no esfumaba la vergüenza de estar pidiendo un título célebre por cotener escenas de sexo explícito y palabras que de solo pensarlas hacía sonrojar los refinados modales ingleses.
Publicada originalmente en 1928, en Florencia, Italia, donde vivía entonces, fue la última novela de David Herbert Lawrence —conocido como D. H. Lawrence—, antes de morir de tuberculosis en 1930. Lawrence era un autor británico ya conocido por sus obras consideradas controversiales: en sus tramas tejía su mirada crítica frente al avance vertiginoso de la industrialización y cargaba buenas dosis de erotismo y sexualidad que en general subvertían los mandatos y la moral tradicional que sentenciaba virginidad, fidelidad y matrimonio eterno. También daba lugar a lo que entonces resultaba increíble, impúdico, indecible: el deseo, el goce y el placer femenino.
Algunos de sus títulos anteriores como Hijos y amantes (1913), El arco iris (1915) y Mujeres enamoradas (1920) ya habían sido vetados y retirados del mercado. Pero El amante de Lady Chatterley sería quizás el más controvertido y el que adquirió mayor popularidad al convertirse en un éxito de ventas después de ser liberado de la censura en la tierra natal del autor aquel noviembre de 1960. También sería un ícono de la libertad de expresión y un síntoma de que en ese paisaje de posguerra —como escribió el pensador judeoalemán Walter Benjamin sobre los días posteriores a la Primera Guerra— “todo excepto las nubes había cambiado”.

La censura: ese viejo y conservador intento de reprimir ideas
El infame arte de prohibir libros —censurar algunos fragmentos, sacar de cuajo la totalidad de una obra de circulación, quemarlos en una pira— no es novedad. Desde que los textos tienen una tirada masiva Gobiernos conservadores y régimenes totalitarios que han intentado matar las ideas se han dado a la caza no solo de personas si no de las palabras detrás de ellas. Lo han sabido bien: esas son las verdaderas armas, la cantera de historias y pensamientos que nutren la riqueza cultural y también ideológica. Destruir o prohibir los libros era destruir la esencia de lo que detestaban.
Sucedió durante la Alemania nazi, el 10 de mayo de 1933 —el año que Hitler se hizo con el poder— cuando estudiantes, profesores e integrantes del Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, bajo la dirección de la federación nazi de estudiantes, echaron al fuego, en un acto público, textos de autores que habían sido proscriptos por considerarse “peligrosos”.
La quema en la Plaza de la Ópera en Berlín y en otra veintena de ciudades universitarias, fue el hecho que coronó la “Acción contra el espíritu antialemán”, una campaña que había comenzado en marzo de 1933, con la que se dio inicio a la persecución de los escritores judíos, marxistas, pacifistas y otros opositores o que no se alineaban a las ideas del nazismo. A partir de ese momento, cualquier libro escrito por una persona judía o con pensamiento no afín al totalitarismo debió ser ocultado, enterrado o incluso quemado por sus propios dueños porque que los hallaran con ellos era una sentencia de muerte segura.
Durante la última dictadura cívico-militar, que tomó la Argentina entre 1976 y 1983, un mar de libros fueron prohibidos, secuestrados, sacados de circulación y también quemados. Forrar las tapas, enterrarlos u ocultarlos, al igual que durante el nazismo, eran las maneras en las que las personas trataban de salvarlos. Julio Cortázar, Rodolfo Walsh, Elsa Bornemann, Manuel Puig, Ricardo Piglia y la colección de libros infantiles del Centro Editor de América Latina eran algunos de los nombres y series condenadas a la hoguera. En su interior, las ideas de libertad, el pensamiento crítico, la sexualidad o cualquier historia que fuera un indicio de subversión a la moral occidental y cristiana de los represores con ínfulas de dioses, amos de la vida y la muerte, era motivo de sobra para su prohibición o para el castigo y la desaparición de quien los tuviera en su poder. Junto a las personas, los libros integraron listas negras, fueron perseguidos, secuestrados y destruidos.
La mayor quema de libros en esos años del terror se ejecutó el 30 de agosto de 1980, en un baldío de Sarandí, Provincia de Buenos Aires. Allí se redujeron a cenizas más de un millón y medio de obras y fascículos del Centro Editor de América Latina. Cuenta la leyenda que la hoguera ardió durante tres días.
La censura no solo sucede en totalitarismos. El año pasado algunos libros de autoras argentinas como Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, y Cometierra, de Dolores Reyes, incluidos como parte del material sugerido para los alumnos de los últimos años de la secundaria en la provincia de Buenos Aires —en un plan educativo que busca acercar y profundizar las prácticas de lectura— fueron el centro de una polémica y sufrieron un intento de censura por parte de sectores conservadores y voces del oficialismo. El pedido de exclusión de estos materiales —que puede leerse como parte de la batalla cultural explícitamente librada y motivada por el Gobierno actual— giraba alrededor del contenido: se esgrimía que incluían escenas de sexo y temas asociados a la violencia, inapropiados para los y las estudiantes. Sin embargo nunca se dijo nada sobre libros como El matadero, de Esteban Echeverría, por ejemplo, este texto fundacional de la literatura argentina regado de violencia, salpicado —más bien chorreado— de abusos y sangre, leído por generaciones y generaciones de estudiantes en las escuelas secundarias del país.
Lo único que consiguió aquel intento de censura, tal como ocurrió con El amante de Lady Chatterley, fue que las novelas adquirieran mayor popularidad de la que ya tenían, que se hicieran conocidas por personas que no las tenían en su radar, que fueran leídas en clubes de lectura y promocionadas masivamente, en señal de apoyo, en redes sociales y medios de comunicación. Traducida a 15 idiomas, Cometierra, por ejemplo, como la novela apasionada del escritor inglés en los 60, se volvió bestseller.

Alto voltaje sexual, la relación interclasista, el placer femenino, la industrialización desemedida: ¿qué escandalizó a la sociedad inglesa?
Quizás todo eso junto.
“La nuestra es esencialmente una época trágica, así que nos negamos a tomarla por lo trágico. El cataclismo se ha producido, estamos entre las ruinas, comenzamos a construir hábitats diminutos, a tener nuevas esperanzas insignificantes. Un trabajo no poco agobiante: no hay un camino suave hacia el futuro, pero le buscamos las vueltas o nos abrimos paso entre los obstáculos. Hay que seguir viviendo a pesar de todos los firmamentos que se hayan desplomado. Esta era, más o menos, la posición de Constance Chatterley. La guerra le había derrumbado el techo sobre la cabeza. Y ella se había dado cuenta de que hay que vivir y aprender”.
En sus líneas iniciales, en su primer capítulo, D. H. Lawrence brinda toda la información necesaria para conocer a los protagonistas de la historia y el contexto de posguerra —pos Primera Guerra— en el que se desarrolla. Historia que iba a levantar termómetros y horrorizar lords y ladys defensores de la moral. Y posteriormente circular en algunos países, por algunas décadas, en la clandestinidad.
Presenta a Constance Chatterley, quien “se había casado con Clifford Chatterley en 1917, durante una vuelta a casa con un mes de permiso”, pero en realidad habla, primero, de su marido: “Un mes duró la luna de miel. Luego él volvió a Flandes, para ser reexpedido a Inglaterra seis meses más tarde, más o menos en pedacitos. Constance, su mujer, tenía entonces veintitrés años, y él veintinueve”. (…) “Durante dos años estuvo en manos del médico. Luego le dieron de alta y pudo volver a la vida, con la mitad inferior de su cuerpo, de las caderas abajo, paralizada para siempre”. “Paralizado sin remedio, sabiendo que nunca podría tener hijos, Clifford había vuelto a su hogar en los sombríos Midlands para mantener vivo mientras pudiera el nombre de los Chatterley”. “Habiendo sufrido tanto, su capacidad de sufrimiento se había agotado en cierto modo. Permanecía ausente, luminoso y de buen humor, casi podría decirse chispeante, con su cara rubicunda y saludable y el empuje brillante de sus ojos azul pálido. Sus hombros eran anchos y fuertes, sus manos potentes. Vestía ropa cara y llevaba corbatas elegantes de Bond Street. Y, sin embargo, en su cara podía verse la mirada vigilante, la ligera ausencia de un paralítico”.
Entonces, en las primeras líneas, el lector, la lectora ya lo sabe: el marido de Constance, herido de guerra, estaba congelado de la cintura para abajo. Era feliz de haber sobrevivido, pero la batalla le había impreso una melancolía eterna. Y no podrían tener hijos.
Después habla de la joven Constance, lady Chatterley: “Rubicunda, de aspecto campesino, tenía el pelo castaño, un cuerpo fuerte y movimientos pausados, llenos de una energía poco frecuente. Era de ojos grandes y admirativos, con una voz dulce y suave; parecía recién salida de su pueblo natal. Nada de esto era cierto. Su padre era el anciano Sir Malcolm Reid, en tiempos muy conocido como miembro de la Real Academia de Pintura. Su madre había sido una de las cultas Fabianas de la floreciente época preRafaelista. Entre artistas y socialistas cultos, Constance y su hermana Hilda habían tenido lo que podría llamarse una educación estéticamente poco convencional. Las habían enviado a París, Florencia y Roma para respirar arte, y habían ido en la otra dirección, hacia La Haya y Berlín, a los grandes congresos socialistas, donde los oradores hablaban en todas las lenguas civilizadas sin que nadie se asombrara. Las dos chicas, por tanto, y desde edad muy temprana, no se sentían intimidadas ni por el arte ni por la política teórica. Era su ambiente natural. Eran al mismo tiempo cosmopolitas y provincianas, con el provincialismo cosmopolita del arte mezclado con las ideas sociales puras”.
Constance era culta, sabía de política, de arte, de filosofía y de algo que en la época en la que D. H. Lawrence escribió la novela de seguro escandalizaba aún más que las relaciones sexuales explícitas y el lenguaje soez: la libertad de las mujeres.
“Las habían enviado a Dresde a los quince años, para aprender música entre otras cosas. Y lo pasaron bien allí. Vivían libremente entre los estudiantes, discutían con los hombres sobre temas filosóficos, sociológicos y artísticos; eran como los hombres mismos: sólo que mejor, porque eran mujeres. Patearon los bosques con jóvenes robustos provistos de guitarras, ¡tling, tling! Cantaban las canciones de los Wandervógel, y eran libres. ¡Libres! La gran palabra. Al aire del mundo, en los bosques de la alborada, entre compañeros vitales y de magnífica voz, libres de hacer lo que quisieran y —sobre todo— de decir lo que les viniera en gana. Hablar era la categoría suprema: el apasionado intercambio de conversación. El amor era un acompañamiento menor”.
Las hermanas también habían tenido “sus aventuras amorosas”, aunque el autor cuenta que era algo más bien accesorio para ellas, que venía unido a lo verdaderamente estimulante: los debates, la libertad de pensamiento y los momentos que compartían con sus pares varones.
“Así que se habían regalado, cada una al joven con el que tenía las controversias más sutiles e íntimas. Las charlas, las discusiones, eran lo más importante; hacer el amor y las relaciones afectivas eran sólo una especie de reversión primitiva y un algo de anticlímax. Después, una se sentía menos enamorada del chico y un poco inclinada a odiarle, como si se hubiera entrometido en la vida privada y la libertad interior de una. Porque, desde luego, siendo chica, toda la dignidad y sentido de la vida de una consistía en el logro de una absoluta, perfecta, pura y noble libertad. ¿Qué otra cosa significaba la vida de una chica? Eliminar las viejas y sórdidas relaciones y ataduras. Y, por mucho que se sentimentalizara, este asunto del sexo era una de las relaciones y ataduras más antiguas y sórdidas. Los poetas que lo glorificaban eran hombres la mayoría. Las mujeres siempre habían sabido que había algo mejor, algo más elevado. Y ahora lo sabían con más certeza que nunca. La libertad hermosa y pura de una mujer era infinitamente más maravillosa que cualquier amor sexual. La única desgracia era que los hombres estuvieran tan retrasados en este asunto con respecto a las mujeres. Insistían en la cosa del sexo como perros”.
Estos pasajes, en apenas el comienzo del libro publicado en 1928. No extraña que a muchas sociedades les haya parecido inadmisible e ilegal.

La trama, entonces, continúa así:
Lord Chatterley, postrado en una silla de ruedas tras haber sido herido en la Primera Guerra Mundial, sin posibilidades de satisfacer sexualmente a su mujer ni de brindarle descendencia, le sugiere a Constance, desanimada ante el paisaje que le presentaba la vida, buscarse un amante para satisfacer sus deseos y tener un hijo. Lady Chatterley se ofusca, se ofende. Pero con el correr de los días esta idea va a ir prendiendo dentro de ella.
“Connie era consciente, sin embargo, de un creciente desasosiego. A causa de su falta de relación, una inquietud se iba apoderando de ella como una locura. Crispaba sus miembros aunque ella no quisiera moverlos, sacudía su espina dorsal cuando ella no quería incorporarse, sino que prefería descansar confortablemente. Se removía dentro de su cuerpo, en su vientre, en algún lado, hasta que se veía obligada a saltar al agua y nadar para librarse de ello. Hacía latir agitadamente su corazón sin motivo. Y estaba adelgazando.
Era simple inquietud. A veces salía corriendo a través del parque, abandonaba a Clifford y se tumbaba entre los helechos. Para escapar de la casa… Tenía que escapar de la casa y de todo el mundo. El bosque era su único refugio, su santuario”.
El primer hombre con el que inicia un coqueteo es Michaelis, un artista que está de visita un tiempo en lo de los Chatterley. Pero luego su marido le presenta a Oliver Mellors, el guardabosque de sus tierras. Y Constance es cautivada por su virilidad, por su rudeza, aunque rechaza su forma de hablar, sus modos ordinarios, su clase social. Pese a que el autor, Lawrence, resaltará de este trabajador rústico sus conocimientos literarios, de la lengua pura y de los usos y costumbres de la aristocracia.
Mellors, señor del bosque de la propiedad ajena, oscilaba entre dos mundos: el de los trabajadores, cuyo dialecto utilizaba naturalmente, y el de las élites acomodadas, con el que estaba familiarizado tras haber hecho carrera en el Ejército, aunque no le era propio.
Poco a poco, lady Chatterley bailará con él una danza de miradas tensas, de pieles erizadas. Y un hilo invisible entre ellos, a veces más cercano a la atracción, otras al rechazo, culminará por enredarlos en el suelo de una cabaña, refugio del guardabosques.
De cierto modo, en ambos extremos de la pirámide social, incómodos en los lugares que habitaban, ambos compartían una inmensa soledad que encuentra reparo en brazos del otro.
Allí comienza un intenso triángulo amoroso, tejido en un texo en el que el autor, a través de ese vínculo que representa algo que podría definirse como la justicia social del sexo, critíca las jerarquías de clase tan definidas e instaladas en la sociedad inglesa de la época, el derroche aristocrático y las carencias de los trabajadores. Y, no contento con describir los encuentros carnales de manera explícita, destaca la búsqueda del placer sexual e intelectual y la satisfacción de los deseos femeninos, algo que un siglo después todavía resulta complejo de contemplar y comprender.
Por si eso fuera poco para un libro de los años veinte, en El amante de Lady Chatterley D. H. Lawrence descarga su mirada contra una industrialización despiadada: “Esta es la historia. Una Inglaterra eliminando a la otra. Las minas habían llevado la riqueza a los palacios. Ahora estaban acabando con ellos como antes habían acabado con las casas de campo. La Inglaterra industrial acaba con la Inglaterra agrícola. Un significado elimina al otro. La nueva Inglaterra acaba con la vieja Inglaterra. Y la continuidad no es orgánica, sino mecánica. Perteneciendo Connie a las clases altas, se había aferrado a los restos de la vieja Inglaterra. Le había costado años darse cuenta de que estaba siendo anulada por aquella terrible Inglaterra nueva e implacable y que el proceso de destrucción continuaría hasta ser completo”.
A los ingleses de aquellas décadas les sobraban los motivos para escandalizarse y condenar el libro aunque, como un secreto a voces, muchos de ellos lo circularan y leyeran a escondidas.

De la censura a romper récords de ventas
Cuando terminó su novela, Lawrence publicó una primera edición en forma privada en Florencia, donde vivía en ese momento, y un año más tarde, en 1929, en Francia. Pero el runrún sobre su contenido no apto para todo público —en muchas jurisdicciones considerado ilegal por violar leyes contra el “conteido obsceno”— corrió como la pólvora por los países europeos, Estados Unidos, Australia y Japón, que no titubearon y lo prohibieron: la novela violaba las normas de buen comportamiento social.
Pero el público lo pedía. En algunos sitios, entonces, pusieron en las librerías una edición censurada a principios de la década del 30: “La presente versión omite, naturalmente, aquellos pasajes que, por su empleo de ciertas palabras anglosajonas de mal gusto y su descarado tratamiento de los aspectos físicos del amor, hicieron imposible la publicación de El amante de Lady Chatterley en este país en su forma original», aclaraba The New York Times en 1932.
“Un elogio del libertinaje y de la pornografía”, sentenciaban algunas críticas y lectores escandalizados, con ínfulas de dueños de la moral.
“Quiero que los hombres y las mujeres puedan pensar en el sexo con plenitud y honestidad”, “hacer que las relaciones sexuales [en la novela] fueran válidas y preciosas, en lugar de vergonzosas”, había dicho su autor respecto de esta historia. La que no llegó a ver convertida en bestseller: murió en 1930, enfermo de tuberculosis. De hecho, iban a pasar treinta años más para que fuera editada en Inglaterra y en España y para que su autor fuera reivindicado —póstumamente— como el artífice de una de las grandes obras de la literatura erótica.
Esto no sucedió sin escándalo en el medio.
Era 1959 cuando la editorial estadounidense Grove Press se lanzó a publicar una versión completa, sin censuras. El impacto no demoró: los titulares cubrieron el país donde todavía regían leyes severas contra el contenido obsceno. Fue entonces cuando el correo estatal interceptó las copias camino a las librerías y Grove Press puso una demanda judicial. El proceso escaló hasta el Tribunal Supremo que sentenció que el libro no era una obra obscena y, por lo tanto, podía venderse.
El fallo no solo liberó de la censura al amante de Lady Chatterley sino también a otros libros vetados hasta entonces, como Trópico de Cáncer, de Henry Miller, y Fanny Hill. Memorias de una cortesana, de John Cleland, y flexibilizó las leyes contra la obscenidad, anunciando un cambio de época y sentando un precedente en la defensa de la libertad de expresión.

Al año siguiente, en 1960, Reino Unido sería escenario de un hecho similar cuando la editorial Penguin Books decidió publicar la versión original de la novela. Eran tiempos en los que a escritores y editores británicos los inquietaba el volumen de libros que estaban siendo prohibidos por obscenidad. Por lo que, un poco a modo de respuesta, en 1959, el Parlamento había aprobado una nueva Ley de Publicaciones Obscenas que se adjudicaba la tarea de “proteger la literatura y reforzar la legislación sobre pornografía”. Esa norma brindaba algunas garantías para quien fuera señalado por publicar un “libro sucio”, ya que esgrimía que, si tenía valor literario, una obra podía publicarse aun si para el común de las personas resultaba provocadora o escandalosa.
Así las cosas, la británica Penguin Books tenía la decisión tomada: pondría a prueba la herramienta legal aggiornada. Antes de hacerlo le avisó al fiscal general.
Cuando el asesor legal de la Corona, Reginald Manningham-Buller, leyó los primeros cuatro capítulos de la novela le escribió al fiscal general: debía iniciar acciones legales contra Penguin. “Espero que consigas una condena”, dijo.
Así se iniciaba una contienda en los tribunales que, detrás de la censura de la novela, representaba un proceso más profundo: era un enfrentamiento entre los sectores conservadores, defensores del statu quo, y aquellos que impulsaban vientos de cambio.
Testigos expertos y más de una treintena de escritores participaron en el juicio a favor de la publicación de la obra, junto a algunos políticos destacados. En su contra, la parte acusadora esgrimió motivos como que el sexo descrito era pura pornografía, e interpelaba al jurado y al juez preguntándoles si lo dejarían en sus casas al alcance de sus hijos, y si permitirían que lo leyeran “sus esposas y criados”; además de señalar las palabras ordinarias de sus páginas.
Finalmente, el 2 de noviembre de 1960, tras seis días de juicio y tres horas de deliberación del jurado, la decisión fue unánime: Penguin Books fue declarada “no culpable” —el alegato de Krishna Menon, abogado de la editorial, se sigue estudiando en Oxford.
Pese a los obstáculos —como que para su impresión Penguin debió contratar una nueva imprenta, ya que aquella con la que trabajaban usualmente se había negado a emitir el libro—, El amante de Lady Chatterley rompió sus ataduras de inmediato y estuvo disponible en las librerías donde los vendedores veían agotarse, una y otra vez, su stock.
Años después la historia se adaptaría al cine y a la televisión en diferentes países del mundo, para llegar a Netflix en 2022.
Como sucedió con Cometierra y su intento de censura, el juicio y el deseo de prohibición de una parte de la sociedad inglesa fueron la mejor publicidad para la obra de Lawrence: los 200.000 ejemplares de la primera tirada después de su legalización en Reino Unido fueron vendidos el mismo día de su publicación. Llegaría a vender tres millones de copias en tres meses. Y a convertirse en el segundo bestseller de la editorial, detrás de La Odisea.
Los resultados de ambos juicios, de uno y otro lado del océano, marcaron un punto de inflexión y cristalizaron los cambios que venían germinando luego de la Segunda Guerra: las ansias de un paisaje donde la libertad, principalmente en la cultura como símbolo y expresión de los deseos e intereses sociales, fuese cotidiana, permanente. Y posibilitara un espíritu soberano que los aires de la década iban a potenciar.