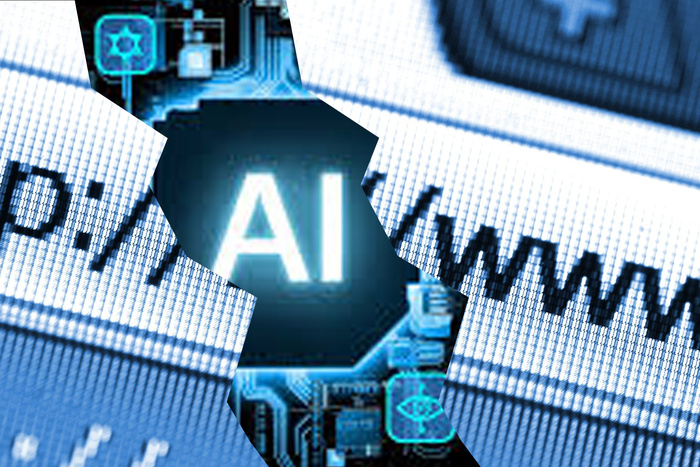A más de quince años de la presentación del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el balance de una batalla con tintes épicos, que excedió el terreno normativo, se matiza al calor de un renovado ecosistema de medios. En esta clave hay que releer el concepto de hegemonía mediática, tan en boga en el contexto de la discusión, ya que la magnitud de la sumatoria de licencias de medios tradicionales es más simbólica que efectiva: el costado digital del ecosistema mediático empieza a tener sus resultados en el consumo de las audiencias locales. Hasta los grandes jugadores se mueven cada vez más a una zona de nichos de audiencia y les cuesta llegar a otros públicos. Por caso, los canales de aires son casi invisibles para los jóvenes.
A más de quince años de la presentación del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el balance de una batalla con tintes épicos, que excedió el terreno normativo, se matiza al calor de un renovado ecosistema de medios. En esta clave hay que releer el concepto de hegemonía mediática, tan en boga en el contexto de la discusión, ya que la magnitud de la sumatoria de licencias de medios tradicionales es más simbólica que efectiva: el costado digital del ecosistema mediático empieza a tener sus resultados en el consumo de las audiencias locales. Hasta los grandes jugadores se mueven cada vez más a una zona de nichos de audiencia y les cuesta llegar a otros públicos. Por caso, los canales de aires son casi invisibles para los jóvenes.
La internet que conocimos hasta hace unos años, basada en la sindicación de contenidos y la hipertextualidad, quedó en el pasado por la incorporación de los servicios con inteligencia artificial. Esta transición se está produciendo en estos momentos, delante de nuestros ojos y sin mayores sobresaltos para los usuarios, que asimilan “intuitivamente” las nuevas ofertas. Pero las industrias de producción de contenidos sentirán el impacto de una circulación más restringida y condicionada a parámetros opacos y, nuevamente, deberán replantear sus fundamentos y rutinas.
Se hace referencia con frecuencia que la infraestructura popularmente conocida como internet tiene origen militar pero sobre ella se montó un protocolo que también nos resuena familiar, que es la world wide web. Tim Berners-Lee, su creador, consolidó el espíritu de la descentralización de la red en un protocolo de transferencia de hipertexto y, más adelante, los motores de búsqueda ordenaron la asociación de contenidos, a través de comandos primero (el hashtag # fue el más popular) y después ya solamente las palabras o frases. Los sitios y los buscadores fueron los principales protagonistas de la etapa. Los links y las tags, las herramientas. Esta forma de estructurar el novel espacio común sin dudas fue también configurando una nueva racionalidad. Este ecosistema informático modificó en el ser humano las aptitudes de relación y procesamiento. La hipertextualidad y la sindicación son recursos antiquísimo pero el avance tecnológico las puso en el centro de la escena y las potenció. Esta racionalidad instrumental, tecnológica e informática también va a ser descartada.
El nuevo escenario supone otros protagonistas y otras herramientas, que van en el sentido contrario:
a) a la navegación fluida y sin frontera del hipertexto, se le contraponen las aplicaciones programadas en formatos cerrados, laberintos de contenido original para que no puedas salir. Esa retención les otorga un amplio poder a las apps como Whatsapp, Tik Tok e Instagram, que establecen acuerdos de zero-rating con las empresas de telecomunicaciones para que su uso no consuma datos, fortaleciendo más enclaustramiento y el modelo de negocios propio.
b) los modos IA de los buscadores y las aplicaciones conversacionales y generativas con IA llevan la relación de términos a la caja negra y, mediante “interfases intuitivas”, te devuelven resultados ya procesados, en base a fuentes disponibles pero que se vuelven irrelevantes en la vertiginosidad. Insistir en la revisión de las fuentes en el uso del común de los mortales es una utopía. Algunas grandes empresas de información están llegando a acuerdos para que sus contenidos sean recompensados cuando la caja negra de la inteligencia artificial los utilice, pero ¿cuánto tiempo va a tardar en llegar a las redacciones de la periferia o más pequeñas? Si es que llegan, estos acuerdos seguramente serán tan leoninos como los de las plataformas de streaming para con los creadores de contenidos.
Con estas coordenadas podemos ir viendo por dónde se ubica el lugar que tendrá la información en las democracias futuras.