 “La música no solo es estructuras sonoras. Ella también comprende patrones de comportamientos e ideas concretas sobre lo que es musical o no”. “Aunque a menudo se piense lo contrario, vivimos hablando de música”. Eso escribió el etnomusicólogo peruano Julio Mendivil en su libro En contra de la música (Gourmet Musical, 2016) que ya va por su tercera edición en Argentina. Allí disparaba preguntas diversas acerca de la música donde dejaba en claro que esta era mucho más que la conjunción entre melodía, armonía y ritmo.
“La música no solo es estructuras sonoras. Ella también comprende patrones de comportamientos e ideas concretas sobre lo que es musical o no”. “Aunque a menudo se piense lo contrario, vivimos hablando de música”. Eso escribió el etnomusicólogo peruano Julio Mendivil en su libro En contra de la música (Gourmet Musical, 2016) que ya va por su tercera edición en Argentina. Allí disparaba preguntas diversas acerca de la música donde dejaba en claro que esta era mucho más que la conjunción entre melodía, armonía y ritmo.
En su libro más reciente, La biografía social de las músicas. La tradición vista por un etnomusicólogo aguafiestas» —editado bajo el mismo sello editorial en julio de este año— profundiza en este sentido. Allí escribe: “¿Qué son las biografías sociales de las canciones? Con ello me refiero a las distintas interpretaciones y adaptaciones que pueden ser adjudicadas a una canción cuando, más allá de su condición de mercancía, es insertada en historias de vida colectivas”.
Desde Austria, donde es Profesor Titular de Etnomusicología de la Universidad de Viena, charló con Tiempo Argentino acerca de este título que expande sus reflexiones en torno a la tradición, la política, la tecnología, la identidad y las múltiples apropiaciones que la música puede tener. Lo que le interesa, según cuenta, es “contar cómo los seres humanos se relacionan entre sí a través de la música”.
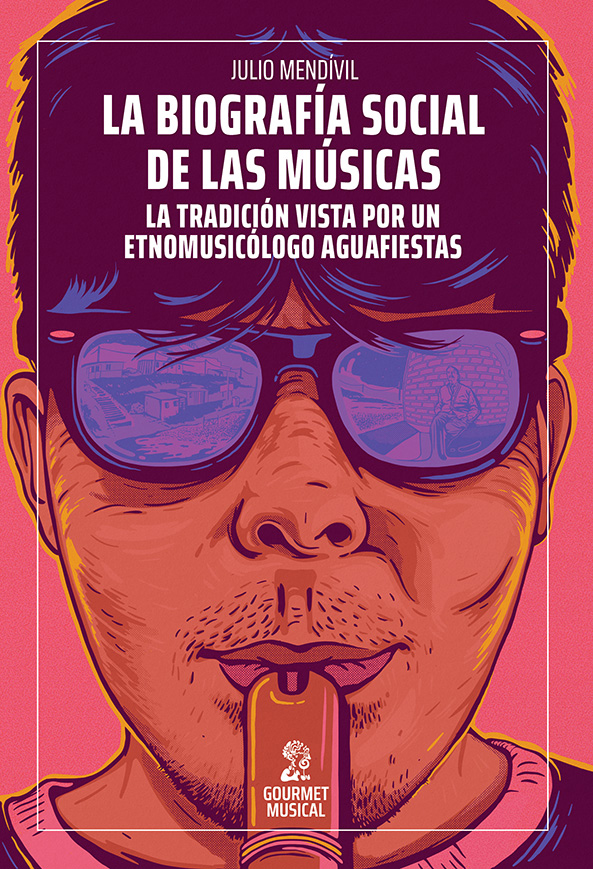
-El concepto «biografía social de las músicas» es central y también da título a su libro. ¿Cómo lo define?
-La idea de las biografías nació con un artículo que es el primer capítulo del libro y habla de cómo las canciones adquieren un significado social o personalizadas en determinados momentos de la historia. “El extraño de pelo largo” era una canción de moda cuando fue compuesta y grabada. Hoy está considerada como una referencia al rock de los sesenta y a Los Enanitos Verdes, que hicieron un cover en los ochenta. Algunos recordarán momentos particulares que vivieron con esa música, personalizándola. Esa biografía de las canciones también se puede aplicar a las músicas, a los géneros musicales.
-Es interesante cuando describe cómo la música pasa de ser bienes de consumo a bienes culturales. ¿Qué le interesa de eso?
-La musicología, que es la disciplina en que me muevo, estudió mucho tiempo la música como forma. En la etnomusicología, que es la rama de la musicología que ejerzo, hemos comenzado hace tiempo a interesarnos más por lo que hacen los seres humanos con la música que en solo la forma. Eso es lo que intenta contar mi libro.
Música y tradición
-La tradición en la música es otro concepto central que se encarga de deconstruir y cuestionar.
-Es un concepto peligroso porque tiene un lado normativo: especificar cómo es tal cosa. Por eso, se tiende mucho a discriminar en nombre de la tradición. Pero ninguna tradición es estática. Todas son mutables. Por eso es importante analizarlas sin romantizarlas y mostrar su dinamismo para combatir ese uso normativo del término.
-El antropólogo y escritor peruano José María Arguedas estructura un capítulo de su libro. ¿Por qué le interesó analizar la música desde su obra?
–Arguedas es un escritor muy especial. En Perú es una figura muy recurrente. Desgraciadamente, se le conoce más de lo que se le lee. Intento mostrar la importancia de Arguedas como un peruano que vivió entre indígenas desde niño para mostrarnos ese mundo que a veces nos parece tan lejano pero que es parte de nosotros. Arguedas era un gran conocedor de la música andina. Pero su conocimiento no era personal sino característico de las comunidades andinas en que se crió.
-Es interesante el cruce que hace entre la música y los recursos naturales con eje en Cajamarca. ¿Qué le llamó más la atención de esto?
-Uno comienza a investigar sobre un tipo de música y se topa con los seres humanos, sus sueños y problemas. Uno descubre que la minería a gran escala está destruyendo el medio ambiente e influye en las tradiciones musicales. Entonces se hace indispensable ver la música en medio de esos asuntos políticos. No es que uno vaya a buscar lo político en la música, la política alcanza la música y nosotros como estudiosos de ella damos cuenta de ello.
-También se cuelan algunas reflexiones sobre la tecnología. ¿Cómo analiza la música hoy en tiempos de hiper mediatización y digitalización acelerada?
-Como muestro en el capítulo sobre Cajamarca, hoy los indígenas se muestran al mundo a través de internet. La cultura digital, el mundo virtual y los social media son parte de las culturales tradicionales. Por eso es importante pensar en esto sin prejuicios cuando las estudiamos.
-En varios momentos aparece Sendero Luminoso en sus reflexiones y su huella en la cultura peruana. Dice que si bien ha cesado, «aún hoy el estado peruano y algunos partidos de extrema derecha suelen hacer uso político de ella». ¿Qué más observa hoy al respecto?
-Sendero Luminoso fue derrotado militarmente en 1992, cuando el dictador Alberto Fujimori detuvo a Abimael Guzmán, líder de la guerrilla. Sin embargo, la derecha peruana ha tomado la figura de la subversión como una amenaza constante para la democracia. Con ese discurso se descalifica toda protesta social, la cual pasa a ser considerada como terrorismo. Esto es un fenómeno que tiene repercusiones inmensas en la política nacional. Cuando el presidente Pedro Castillo fue depuesto, el gobierno reprimió al pueblo y murieron 49 personas. Esas personas, que a veces ni siquiera participaban de las protestas, son representadas en los medios como terroristas, así se hace posible justificar su asesinato. Este uso de Sendero Luminoso, por supuesto, funciona debido a la política de exterminio que ejerció este partido en su guerrilla. Se juntan dos discursos totalitarios: el de Sendero y el del Estado peruano que usa a Sendero para ahogar cualquier protesta social.
Música y fantología
–Otro concepto interesante que introduce para pensar la música es el de la fantología –que también retoma Mark Fisher, a quien citas, de Derrida.
-Hablo de fantología cuando me refiero a la memoria. Solemos pensar que la memoria revive el pasado pero no reproduce nada. Inventa un pasado a la medida de nuestros intereses. Lo que trato de mostrar al hablar de la memoria de la guerra interna y la música es cómo a través de la música, incluso a veces a través de las mismas canciones, recordamos diferentes cosas. Trato de mostrar que la memoria sobre el pasado no existe sino que existen varias.

-Su libro anterior, En contra de la música, circuló bastante en nuestro país. ¿Qué significó para usted?
-Sobre todo, una gran alegría. Va por su tercera edición, se ha vuelto un libro de cabecera para muchos y eso me parece importante porque compite con una serie de manuales en inglés y se ha posicionado en todos los países de habla hispana. Yo mismo no me puedo explicar ese éxito. Me parece importante que circule un libro desde el sur global y que la gente que se acerca a la investigación musical lea algo pensado desde nuestro lugar en el mundo.
-¿Qué música estuvo escuchando actualmente?
-Siempre escucho tres tipos de música: la que me gusta, la que percibo por su presencia mediática y la que estoy trabajando. La música que me gusta abarca lenguajes muy diversos que van desde la llamada música clásica hasta el rock de los setenta o las músicas populares andinas en el Perú. La música que se escucha la escucho porque me llega a través de amistades o mis hijos.
La música que estudio es mayormente una que me interesa desde un punto de vista académico. Actualmente estoy trabajando sobre una danza en el norte de Perú, en Cajamarca: la danza de los chunchos. La música es muy peculiar y no siempre se corresponde con lo que nosotros entendemos por una pieza musical. Por eso me parece sumamente interesante.
-¿Qué opinión le merece la crítica musical en medios?
-Me parece que tiene una labor muy importante. La gente se orienta por el periodismo y la crítica musical. He ejercido la crítica musical cuando era joven y siempre me ha parecido que es necesario tener ese espacio. Ahora, hay diferencias en las calidades: hay una crítica musical muy reflexiva como la de Carl Wilson y otra muy normativa. A mí me gustaría que toda la crítica fuese reflexiva pero entiendo que no siempre sea el caso.









