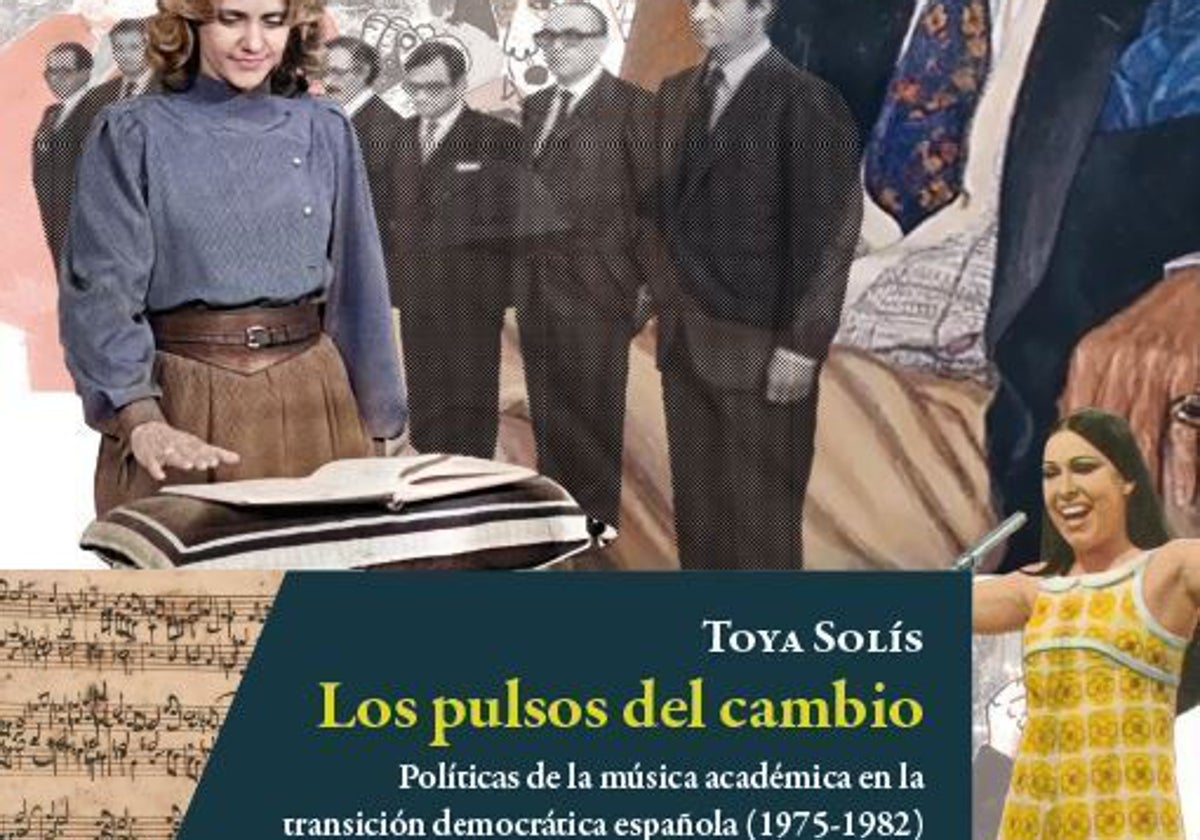Desde la perspectiva de la historia crítica, hoy sabemos que la Transición no fue un proceso modélico en el camino hacia la ansiada libertad política y social tras la dictadura. Se produjeron muchos titubeos en el desmantelamiento de las estructuras institucionales del régimen y la configuración del Estado constitucional, unidos a la crisis económica y el aumento de la inflación, el recrudecimiento del terrorismo o la división interna del gobierno de UCD. Las voces críticas suelen aludir a la Transición como el ‘régimen del 78’, pues la reforma democrática fue en buena medida un pacto entre las élites a partir de las ideas de «consenso» y «reconciliación nacional», que limitaron la posibilidad de una verdadera ruptura del continuismo franquista desde abajo. Así, el periodo suele dividirse en dos fases marcadas por la Constitución de 1978: una primera en la que el ‘cambio’ pareció ser real ante una democracia tan incierta como esperanzadora, con gran efervescencia de las movilizaciones populares; y otra en la que cualquier alternativa a una reforma pactada por y desde el poder acabó desactivándose (lo que se conoce como el ‘desencanto’).
Desde la perspectiva de la historia crítica, hoy sabemos que la Transición no fue un proceso modélico en el camino hacia la ansiada libertad política y social tras la dictadura. Se produjeron muchos titubeos en el desmantelamiento de las estructuras institucionales del régimen y la configuración del Estado constitucional, unidos a la crisis económica y el aumento de la inflación, el recrudecimiento del terrorismo o la división interna del gobierno de UCD. Las voces críticas suelen aludir a la Transición como el ‘régimen del 78’, pues la reforma democrática fue en buena medida un pacto entre las élites a partir de las ideas de «consenso» y «reconciliación nacional», que limitaron la posibilidad de una verdadera ruptura del continuismo franquista desde abajo. Así, el periodo suele dividirse en dos fases marcadas por la Constitución de 1978: una primera en la que el ‘cambio’ pareció ser real ante una democracia tan incierta como esperanzadora, con gran efervescencia de las movilizaciones populares; y otra en la que cualquier alternativa a una reforma pactada por y desde el poder acabó desactivándose (lo que se conoce como el ‘desencanto’).
Más allá de explicaciones generalistas, son varias las publicaciones que abordan cómo determinados agentes construyeron el imaginario de la Transición: la literatura (José-Carlos Mainer), la prensa y los medios de comunicación (Gerard Imbert), el cine (Antonio Lara) o la propia noción de cultura (Giulia Quaggio). En el terreno musicológico, sin embargo, no abundan los trabajos dedicados al periodo, tal vez debido a la dificultad que entraña estudiar cómo se concretó el ideal democrático en un ámbito como la música de concierto (más abstracta que otras expresiones como el rock urbano o la canción protesta). Afortunadamente, el libro de Toya Solís ‘Los pulsos del cambio. Políticas de la música académica en la transición democrática española (1975-1982)’ (Editorial Universidad de Granada, 2024) llena este vacío. El volumen es producto de la tesis doctoral que la autora defendió en la Universidad de Oviedo en el año 2020, dirigida por el catedrático de Musicología Ángel Medina. Estamos, pues, ante una sólida investigación basada en documentación de archivo e información oral que ofrece, con las herramientas propias de la sociología, el análisis del discurso y la crítica feminista, una novedosa visión de lo que se hizo (o pudo hacerse) por la música en aquellos años.

La autora, durante la presentación de la obra
El libro se divide en ocho capítulos organizados en tres bloques cronológicos. A lo largo de sus más de 500 páginas, la doctora Solís pasa revista a las principales instituciones y protagonistas responsables de la gestión musical, analizando sus políticas a partir del eje ruptura/reforma y cómo se manifestó el cambio democrático en el plano discursivo vs. la realidad. Así, el primer bloque aborda un organismo clave heredado del franquismo, la Comisaría Nacional de la Música (1974-1977), cuyas actuaciones dejaron entrever el continuismo de la política musical anterior. La Orquesta Nacional de España es también un escaparate privilegiado para comprender los problemas que arrastraba esta entidad desde su creación en 1940 y que eran extensibles al resto del tejido musical español, a saber: la falta de concreción de las competencias propias de la Comisaría; la escasa representatividad de los músicos en los comités directivos (nula en el caso de las pocas mujeres instrumentistas con las que contó la orquesta); o un repertorio manido que daba la espalda a la creación española actual, algo que se le criticó especialmente al director titular de la ONE, Rafael Frühbeck de Burgos.
La destitución de este último en 1977 fue una de las medidas que más resonancia tuvo en la prensa debido al debate que se estaba desarrollando entonces en torno al significado de la democracia. La decisión fue tomada por Jesús Aguirre, duque de Alba y responsable de la Dirección General de Música (1977-1980). Solís dedica el segundo bloque del libro a la personalidad camaleónica de Aguirre, cuya gestión se caracterizó por un doble juego: por un lado, la imagen de intelectual de izquierdas comprometido con la transparencia con la que solía presentarse públicamente en medios como ‘El País’; por otro, una política de pactos privados con nombres influyentes de la música española —caso de Cristóbal Halffter— a la hora de decidir las partidas presupuestarias. La autora rastrea el proceder de Aguirre a través de eventos como el fallido Festival Cincuenta Años de Música Española, un encuentro previsto para 1978 que reflejó el choque entre lo que debía ser una programación musical igualitaria —de la mano de las asociaciones de compositores, responsables del diseño del Festival— y los nombres que el Director General de Música impuso finalmente.

El último bloque gira en torno a la gestión musical en el contexto del declive de UCD y la inestabilidad política del 23-F y, finalmente, la victoria electoral del PSOE en 1982. Aunque progresivamente se tiende hacia una administración menos centralista, producto de la transferencia de competencias y presupuestos a las comunidades autónomas, Toya Solís llama también la atención sobre las estrategias de instrumentalización de la cultura por parte del PSOE y la construcción de una imagen interclasista en la que el consumo cultural era sinónimo de calidad de vida y bienestar social. El libro concluye aludiendo a una de sus principales aportaciones: la necesidad de analizar las políticas musicales de la Transición desde una perspectiva feminista, puesto que «la democracia no es completa si la mitad de la población y sus valores están ausentes», en palabras de la autora.
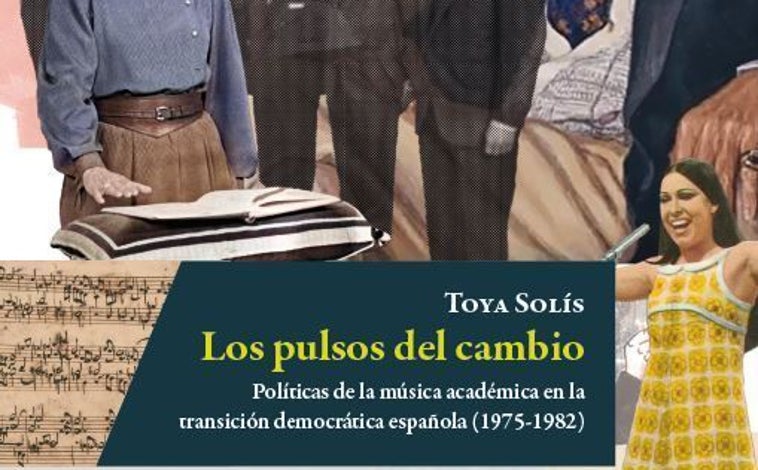
Ficha del libro
-Título: Los pulsos del cambio: Políticas de la música académica en la transición democrática española (1975-1982)
-Autora: Toya Solís
-Editorial: Universidad de Granada
-Año de edición: 2024